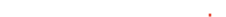FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO |
FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO |
Óscar Contardo acaba de publicar «Antes de que fuera octubre» (Editorial Planeta), una crónica que recorre los 30 años previos al estallido. Un ensayo desolador que aborda la transición chilena desde otro lado: el clasismo, la segregación, el fin de lo público –en educación, cultura y salud– que dejó como secuela la dictadura, las malas decisiones urbanísticas, el drama del Sename, la corrupción de Carabineros, la caída de la iglesia Católica, entre otros. Contardo plantea que Chile sigue siendo un feudo administrado por una clase política desconectada de la realidad de las mayorías. Aquí presentamos un adelanto.
1
Una promesa largamente sostenida
La segunda década del siglo en Chile comenzó con un terremoto y un tsunami devastador en febrero de 2010, y concluyó con un estallido social que remeció el país, en octubre de 2019. Un arco perfecto entre el destino de catástrofes naturales sobre el que habitamos y nuestra vocación de iras acumuladas que se van masticando en silencio hasta que repentinamente escapan en una explosión de furia.
Poco después del 18 de octubre, un extranjero que llevaba viviendo en Chile alrededor de un año me dijo: “Ustedes, los chilenos, son como los volcanes; pueden estar en silencio, parecen tranquilos y apacibles, pero repentinamente hacen erupción”. Me quedé pensando en el alcance de sus palabras, particularmente en la expresión “repentinamente”. ¿Fue todo tan repentino? ¿Era todo antes tan apacible?
La democracia recuperada en 1990, luego de diecisiete años de dictadura, enfrentó en 2019 un descontento ciudadano que hasta ese momento la clase dirigente –política, económica, social– había tratado de ignorar o más bien había desdeñado, a pesar de las advertencias sobre las groseras desigualdades que fracturan la convivencia entre los chilenos. Desde fines de la década del noventa en adelante la élite gobernante –particularmente los sectores más conservadores– fue aceptando a regañadientes la necesidad de acortar la brecha entre los más afortunados, aquellos que tienen niveles de vida equivalentes a los ciudadanos de los países escandinavos, y quienes sobreviven en la precariedad, como ocurre en ciertas sociedades africanas. Sin embargo, la respuesta siempre era la misma: lo primordial es el crecimiento, insistían, resistiéndose a que matizar las desigualdades debía ser una prioridad para evitar conflictos futuros. La cohesión de la sociedad resultaba para muchos de ellos un concepto sospechoso, o “ideológico”, y un objetivo secundario cuando el único motor de progreso que se tiene en mente es el esfuerzo individual. Bajo esa condición, la idea de comunidad o de paz social resulta irrelevante. Lo principal es generar más riqueza, explicaban, la que luego será distribuida por el mercado, los fondos que el Estado destinaba para proyectos específicos, la beneficencia o, en último caso, por acción de la fuerza de gravedad, el célebre “chorreo”.
Mientras esa discusión se llevaba a cabo, las fracturas tectónicas dividían subterráneamente la vida de los chilenos, disponiendo distintos grupos en destinos paralelos según su origen social, de una manera similar al espíritu apartheid sudafricano.
Archipiélagos humanos con escasa conexión entre sí, viviendo en un mismo país, cruzándose de vez en cuando, pero donde solo los miembros de uno de esos grupos podían acceder al poder. Lo que caracteriza de manera evidente a ese grupo específico que toma las grandes decisiones es su condición de clase y su origen europeo, o al menos no–amerindio, verificable en su aspecto.
La diferencia con la Sudáfrica del apartheid es que en Chile esa distancia, impuesta durante el periodo colonial, pasó a la república disimulada bajo un discurso oficial de homogeneidad racial que disponía a la población a pensarse a sí misma igualmente blanca y tender a repudiar cualquier raíz indígena, hasta el punto de negarla en sí mismo –aunque el espejo gritara lo contrario– y juzgarla como algo digno de burla en otros. Hubo incluso una Ley de Defensa de la Raza Chilena, promulgada en 1939, que reafirmaba esa idea fundada en la fantasía de una nación que evita por temor y vergüenza verse en su reflejo mestizo o indígena. Un racismo escrito por las costumbres, la educación desde la crianza, pero negado con el codo por el discurso oficial. En Chile no existen leyes explícitas que separen y discriminen los distintos grupos humanos según su origen étnico, su fenotipo o la pigmentación de su piel, no son necesarias las normas; la tradición y la cultura se han encargado de hacerlo de manera eficiente y efectiva bajo la excusa de la “normalidad” que alcanza distintos ámbitos de la vida: es normal la educación segmentada según ingreso, lo mismo que la salud y el transporte; es normal que las ciudades se dividan, cada vez más, entre zonas para ricos y para el resto; es normal que el agua sea propiedad de ciertas empresas que pueden privar de ella a las comunidades; es normal envejecer en la pobreza a pesar de haber ahorrado durante toda una vida de trabajo; es normal que en la publicidad local solo aparezcan rostros nórdicos; es normal que los más pobres sean siempre los más morenos y que los puestos de poder los ocupen los más blancos.
Recuerdo notas de prensa de la televisión local durante el Mundial de Sudáfrica donde destacaban, con asombro, las diferencias raciales según los barrios en Johannesburgo. Los reporteros lo describían como si en nuestro país tal cosa no existiera. ¿Son similares los rostros y cuerpos de los habitantes de los barrios más vulnerados a los rostros y cuerpos de los vecinos de los más prósperos? ¿Es casual o accidental esa diferencia? No, no lo es.
Nuestra manera de convivir, heredada de la colonia, nos obligó a establecer una suerte de ceguera sobre nuestro propio apartheid, o tal vez, más que una ceguera, la imposibilidad de darle un nombre claro y preciso sin que eso agreda a los más afortunados y los ponga en guardia para contraatacar de manera violenta. Todos sabemos que el aspecto físico de los alumnos de un liceo de la periferia de Santiago es muy diferente al de los de un colegio exclusivo de barrio alto; que los rostros de los conscriptos muertos en Antuco en 2005 –después de que su superior los hiciera marchar bajo una tormenta de nieve– eran muy diferentes a las caras de los jóvenes líderes empresariales que solían aparecer anualmente en diarios y revistas. El cuerpo en Chile es una marca de origen que revela pertenencia y determina el futuro. Sin embargo, es difícil plantear estos hechos como un tema sin recibir una agresión como respuesta.
Asimismo, existen frases habituales, de uso cotidiano, que con solo enunciarlas describen el aspecto de un cuerpo, sin aludir a un color de piel o una estatura, sino a un ocio y ocupación: “Fulana tiene cara de nana (como insulto)”, “Zutano parece gerente (como halago)”. ¿Hay un rostro específico para el trabajo doméstico? ¿Cómo debe ser el aspecto de un gerente? En nuestra cultura, ambas cosas están férreamente vinculadas: el cuerpo de cada quien –su color, su estatura, la gracilidad del pelo– y el destino que le aguarda a ese cuerpo. Eso lo aprendemos tempranamente, sin que sea necesario que alguien nos lo explique; es la información que obtenemos del entorno durante la crianza.
La primera vez que leí El príncipe y el mendigo, la novela de Mark Twain, debí tener unos diez años. Había un detalle en la historia que me parecía muy extraño y que nunca mencioné en voz alta: el hecho de que un niño pobre pudiera ser confundido con un niño rico y viceversa. Por muy sucio que esté, por mucho barro que lleve en los pies o por muy elegante que se vista, en un país como el mío eso no podría suceder: el mundo me había enseñado que los mendigos no podían ser blancos y rubios al punto de poder suplantar a una persona rica.
La apariencia es algo que se hereda y determina. Esos dos grupos humanos –los que tienen pinta de gerente y las que tienen cara de nana– tienen la misma nacionalidad, viven bajo las mismas leyes bajo un sistema democrático, pero sus vidas están marcadas desde la cuna y por los rasgos heredados; aparte de un conjunto de símbolos inculcados por la costumbre, tendrán muy poco en común durante su vida. En este esquema de disposición de los destinos se mezcla un universo de elementos o fenómenos que determinan nuestro porvenir: linaje, fenotipo, pertenencia, endogamia, inclusión y exclusión. Un nudo que permanece bien atado desde la colonia y que nos cuesta llegar a examinar con frialdad, menos aun ponerle un nombre, como lo hicieron en Sudáfrica. Esa falta de palabras para hablar de lo evidente tiene el efecto asfixiante de la mordaza, provoca una desesperación que se acumula en el tiempo y que, dadas ciertas condiciones, solo se expresa a través de la rabia. Hay temas tabú: se pueden hacer chistes, bromear con ellos en círculos cerrados, pero ponerlos en el plano político resulta peligroso. Hacer notar esto no es un ataque, es un llamado de atención; es insostenible pensar que una democracia sea ciega a ese tipo de convivencia y que esa manera de relacionarnos sea inocua, o al menos que no acarree consecuencias. Que no queramos hablar de algo no hará que ese algo desaparezca. A veces crece en silencio, como una criatura en un sótano abandonado que se alimenta de desperdicios y un día, cuando ya no hay espacio suficiente, decide salir a la superficie.
En 2016 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo inició una investigación que publicó al año siguiente. El estudio se llamó Desiguales. A través de encuestas y grupos de conversación, el PNUD constató que una de las razones “más sensibles y menos estudiadas de las desigualdades económicas entre los chilenos es el trato que reciben las personas por razón de su posición en la estructura social”. Constataron que un elemento central en la forma de relacionarnos es el modo en que nos miramos unos a otros, el “sistema de la mirada” que va disponiendo un cierto trato. Los investigadores le preguntaron a los encuestados si habían tenido experiencias de discriminación, de sentirse pasados a llevar o ser tratados violentamente; la mayoría respondió que sí, que habían recibido malos tratos en situaciones cotidianas tanto por su origen social, el lugar donde vivían, cómo se vestían o por su apariencia. A esa manera persistente de maltrato la llamaban, usando una palabra que surgía espontáneamente, clasismo.