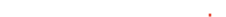|
|
Machuca era el último testigo parlante de una generación de escritores y artistas que retorcieron las criptas teóricas de la neovanguardia para componer una lengua cocinada en talleres domésticos y encuentros callejeros, donde se podía esuchar a los Pixies o a The Smiths en un paradójico clima de apocalipisis alegre. Era lo que el modernismo –con sus conocidos toques de clasicismo discreto y lenguaje vitalizado– tenía para decirle a la vanguardia.
Machuca estaba en propiedad de una fórmula parecida a la que David Viñas aplicó un día a las aguafuertes de Arlt: humillarse y seducir. Es cierto que en Chile esa fórmula podía ser rastreada en escritores como Manuel Rojas o Antonio Romero, quienes entendían el oficio de la escritura como humillación redentora. Pero las locaciones eran distintas, porque Romero deambulaba por el correo o la plaza de Armas y Rojas por Caballito o Pichincha –en su etapa argentina– y por los barrios puestos de rodilla en Valparaíso, después. Allí solían absorber los trozos desvencijados de la ciudad para crear instantáneas ecfrásticas sobre los márgenes y el desamparo, pero sus matrices eran todavía Balzac, las buhardillas de la rue Lesdiguieres y las gafas a lo Harold Lloyd. Eran –en más de un aspecto– contemporáneos de sí mismos. En cambio, Machuca amaba la extemporaneidad, de la que se valía para seducir tocando con delicadeza las cuerdas de la autodegradación: si el cometido estaba en eludir el poder, entonces tenía que aparecer por detrás de una época de superficies lustrosas y renovaciones inocuas.
Lo que en él reinaba en relación a la actualidad era la indisposición. No era la indisposición del cronista que en la sutileza de un González Vera conjugaba la pose del débil con los oficios mundanos. En escritores como los de esa generación prevalecía aún una psicología de la amargura que se oponía a la figura del cajetilla o el gentleman, en circunstancias en las que el gentleman era para Machuca la forma desde la que resistía una actualidad defenestrada. Como gentleman, se complacía en interrumpirla trayendo al presente el milagro de la obsolescencia, que puntuaba con el decoro de imágenes tan marginales como salvíficas.
El salvataje provenía de un universo que esperamos no se haya marchado con él, aunque es una probabilidad. Porque no es fácil encontrar a alguien que esté a la altura de su descaro a la hora de relevar las intemperies de otros días y la opacidad de los bares moribundos en los que se sentaba a beber con Manuel Torres o con Roberto Merino, con Natalia Babaróvic o con Carlos Bogni. Machuca era el último testigo parlante de una generación de escritores y artistas que retorcieron las criptas teóricas de la neovanguardia para componer una lengua cocinada en talleres domésticos y encuentros callejeros, donde se podía esuchar a los Pixies o a The Smiths en un paradójico clima de apocalipisis alegre. Era lo que el modernismo –con sus conocidos toques de clasicismo discreto y lenguaje vitalizado– tenía para decirle a la vanguardia.
Machuca venía de ahí, de un laboratorio fantasma que usó como yacimiento para explorar las nervaduras laterales que comunicaban entre sí las últimas edades de Chile, y por eso podía situar las experiencias de una época remota en las generaciones jóvenes que seguían: artistas que mezclaban el skate con el street art, el galerismo con el pasatiempo, la pintura con la publicidad. Rescataba del mundo del arte sus formas prematuras y sucias, sus figuras gozosas y desatinadas, y hasta el final de sus días escribió sobre aquellas y aquellos que sabían eludir los libretos pacatos del arte reflexivo y el lado previsible de los discursos articulados. A esto sumaba con devoción su cariño por los viejos pintores caídos en el olvido, los amasados por el barro de la desgracia.
Todo esto estaba en sus libros, con una puntada final dada a tiempo en su precioso Astrónomos sin estrellas, donde resplandecen cacerolas hirvientes de las que salen a flote detritus, despojos hablantes y herejías de entrecasa. Lo que se percibe allí es la retórica del disidente que deja flotando en el aire las voces enhebradas de perdedores y outsiders. Esto le importaba más que las militancias del arte, frente a las que se comportaba como el individualista exquisito que no tenía problemas en disparar contra las teorías que abordaban los asuntos de las minorías. Respecto de esas teorías, él mismo era una minoría, y un performer o un travesti, un transexual o una reina queer le parecían parte de un decorado natural y raído sobre cuyo telón de fondo entretejía columnas y notas bien destructivas. No le parecía que nada valiera la pena ser puesto a la base de alguna reivindicación precisa, no soportaba las luchas del arte por transformar las condiciones de la vida y su estilo era más el del secesionista interesado en ampliar los reductos de los desposeídos que en anexar una lonja de futuridad a través de las innovaciones.
En este sentido, siempre persiguió Machuca las hebras sueltas dejadas por las imágenes ignotas y las penas de los que provenían de un cosmos que ellos mismos desconocían. Podían ser los ratis guatones que compartían sus tragos con una prostituta pobre de la Casa Cena, los artistas a los que ya nadie consideraba, o la estudiante veinteañera y desorientada que lo visitaba con un título de artista en la mano. Eran las almas de los inocentes, sorprendidas en un momento anterior al del modelado de la experticia y las rutinas con rostro de éxito. Lo que Machuca buscaba era la imposibilidad de la consciencia en estado puro, la esencia angelical de los animales sin casa, quizá el tono y el espesor de quienes aún no se habían deprendido de la materia anárquica de las pasiones primarias.
A todos estos animales y seres se empeñaba en darles un lugar sin capitalizar nada ni decir una palabra, en parte porque era uno de ellos, lo que lo impulsaba a escribir sus libros bajo la convicción de que había ángulos perdidos del mundo que atesoraban en miniatura una inocencia imperecedera. Su tema era el de los restos que habían perdido el tren que conducía al ahora, piezas, cuerpos y rudimentos que presentaba como ejemplos abreviados para sí mismo: los cuerpos que desconocían la época de la maldad. Su filosofía era esa, la de la ternura y la destinación, que trataba con los ramalazos parcos del escritor formado en las altas esferas pero con la oreja puesta en los susurros de los que no tenían adónde ir. Con estos elementos preparó un misal de gestos ardientes y coronó una forma única de escritura. No es que no creyera en el futuro; sabía que el futuro no contaría con él y que a la vez lo completaría. Quienes fuimos sus amigas y sus amigos estábamos con suficiencia al tanto de que este era su plan, y ahora soportamos con honra dubitativa la tristeza de no encontrarlo ya más.