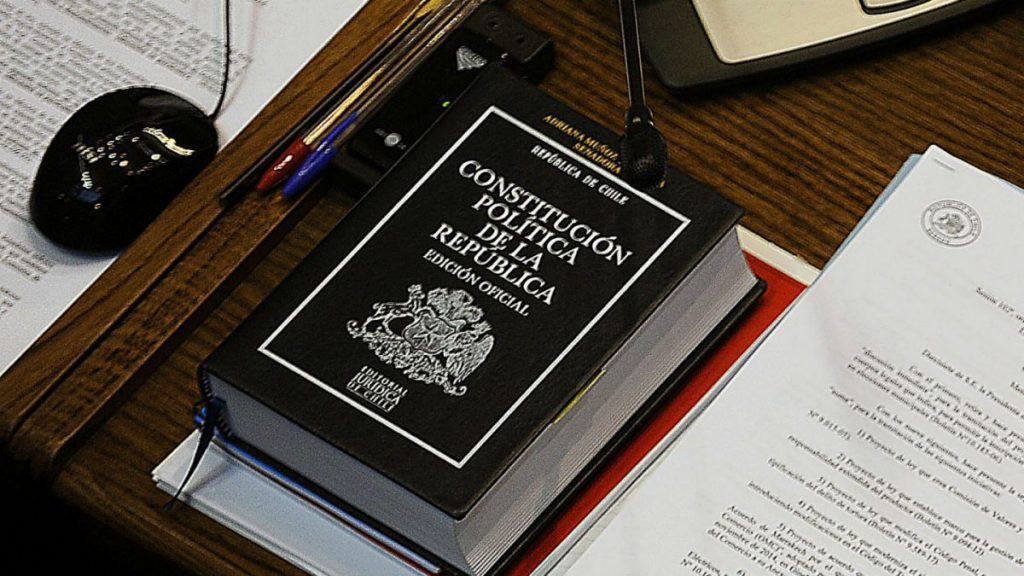 constitucion |
constitucion |
El Estado comienza a hablar el léxico de la economía, convirtiendo a ésta en su dispositivo legitimante. Por eso, más allá de la tesis de Atria y Cristi, sostenemos que no habría ni “negación” del pueblo (Atria), sino “economización” y no habría sido el “pueblo” el que se habría visto ratificado después del acto plebiscitario de fines de los 80 (Cristi), sino tan sólo, la “mala infinitud” del capital financiero en su devenir conciencia política: el neoliberalismo.
La “cuestión constitucional” sigue siendo un tema pendiente en el Chile actual. Si bien, inicialmente, la discusión se entabló públicamente en torno a la mantención de la carta fundamental erigida en dictadura por el diseño proveído por Jaime Guzmán, versus la necesidad de una Asambela Constituyente que dirimiera los contornos de una nueva carta fundamental, la discusión ha proseguido y ha abierto dos tesis que pugnan en torno al lugar del “poder constituyente” identificado específicamente a la noción de “pueblo”.
La primera, enarbolada por Fernando Atria plantea un diagnóstico y una salida: el diagnóstico es que la Constitución de 1980 no sería una verdadera constitución puesto que “neutraliza” al pueblo (término de cuño schmittiano) en la medida que dicha carta fundamental no lo concibe como “poder constituyente”: “(…) la decisión fundamental de la llamada Constitución de 1980 es negar al pueblo potestad para actuar. Pero si es una decisión cuyo contenido fundamental es negar la agencia política del pueblo, entonces no puede ser una decisión del pueblo sobre su forma política, sino una que se le impone. Por eso es correcto decir que la llamada Constitución de 1980 es esencialmente antidemocrática o, lo que es lo mismo, que no es una constitución.” (p. 45). Como tal, dicha Constitución lleva consigo múltiples trampas jurídicas por las que la “neutralización” se mantiene, por ejemplo, no sólo en los diversos quórums calificados sino también en instituciones como el Tribunal Constitucional. Que la Constitución “niegue” al pueblo su potestad para actuar –lo niega en cuanto sujeto político- convierte a dicha Constitución en “antidemocrática” que, por tanto no puede ser considerada una Constitución. Por eso, para Atria esta (no) Constitución es en realidad “tramposa” y la única alternativa es que, en virtud de una decisión presidencial, se llame a un plebiscito por el cual se elija a los miembros que formarán parte de una Asamblea Constituyente desde la que se formaría la Nueva Constitución. Para Atria, esta operación resulta fundamental: sólo en ella el “pueblo” asumiría la dimensión “constituyente” que la actual carta fundamental le niega.
La segunda, planteada por Renato Cristi –pero de la mano de Arturo Fontaine, Hugo Herrera y otros intelectuales- sostiene que la “neutralización” sobre el pueblo sostenida por Atria es falsa puesto que dicha agencia se habría reivindicado en los plebiscitos de 1988 y 1989: desde una perspectiva igualmente schmittiana, Cristi plantea: “En 1988, la autoridad y el poder de Pinochet y la junta militar son decisivamente derogadas por la vía plebiscitaria. Es posible argumentar que la actual Constitución que rige en Chile se legitima democráticamente solo a partir del plebiscito de 1989.” (pp. 148-149). El argumento de Cristi para sostener esta posición es que en 1980 cuando la Junta Militar llama a plebiscito el poder constituyente –según había establecido Guzmán- residía en la propia Junta Militar y, por eso, dicho plebiscito asumía una dimensión puramente formal, pero cuya decisión residía en último término en la decisión de la propia Junta. El pueblo no era “constituyente”, sino tan sólo la Junta Militar. En cambio en 1988 y 1989 el panorama cambia puesto que el acto plebiscitario “legitima democráticamente” la Constitución de 1980 pues haría del pueblo –en su acto performativo de decir NO a Pinochet- un verdadero “poder constituyente”. Desde 1989 –plantea Cristi- la actual Constitución está democráticamente legitimada puesto que el pueblo aparece como “agente político que activamente” tomó el texto constitucional y ha comenzado a reformarlo –aunque sea “parcialmente”. Sin embargo, Cristi reconoce que ésta ya no puede seguir siendo reformada sin modificar enteramente la estructura misma de la propia carta fundamental. Para ello propone –junto con Arturo Fontaine y Hugo Herrera, entre otros, “restaurar selectivamente, y en plenitud, los artículos No 109 y 110 de la Constitución del 25 reformados por la Ley No 17.284 del 23 de enero de 1970, referentes a la función de los plebiscitos” (p. 169). A partir de aquí, la “salida” de Cristi sería diversa a la de Atria: si éste último abogaría por una decisión presidencial a partir de la cual se abriera una Asamblea Constituyente, Cristi propone restaurar los artículos de la Constitución de 1925 para que, al fin y al cabo, sea el Congreso y no una instancia diferente al mismo (como propone Atria) que funcione como una singular Asamblea Constituyente.
La discusión de las dos tesis se podría formular así: ¿es la Constitución vigente legítima, es decir, trae consigo un apoyo popular? Para Atria, el “pueblo” quedó neutralizado y, entonces, la única manera de restituirle su potestad consiste en plantear una Asamblea Constituyente para ir más allá de la “neutralización” operada por la propia Constitución de 1980. Para Cristi, el “pueblo” habría retomado su lugar en el acto plebiscitario de 1988 y 1989 donde “legitimó democráticamente” a la actual Constitución proporcionándole un conjunto de reformas que, sin embargo, siguen siendo insuficientes, para lo cual Cristi propone la incorporación de los artículos señalados de la Constitución de 1925. Para Atria el “pueblo” ha quedado neutralizado por el engarce guzmaniano de la Constitución de 1980, para Cristi ha sido liberado desde el acto plebiscitario de fines de los años 80. La insistencia de Atria y Cristi yace en el “pueblo” que le identifican al poder constituyente. Ello porque sólo en dicha instancia puede apoyarse algo así como un orden republicano.
Quizás, ambos tengan algo de razón. Porque, efectivamente, después del plebiscito de fines de los 80 el pueblo quedó “negado” (Atria) y, sin embargo, ese pueblo sí se movilizó en contra del dictador (Cristi). Pero a diferencia de Atria, no sostendremos que el pueblo está simplemente “negado” sino mutado en población, y, a diferencia de Cristi, diremos que el pueblo no fue un poder constituyente sino una potencia destituyente que llevó las condiciones para el plebiscito, pero que terminó confiscado “negado” –diría Atria- en el mismo momento de su triunfo: por una extraña operación de aufhebung (superación y conservación a la vez) el pueblo se articuló como una potencia destituyente que jamás obtuvo la legitimidad constituyente: si, gracias a la operación de Guzmán, el poder constituyente había investido a la Junta militar, para el plebiscito todo auguraba que iba a ser el pueblo quien obtuviera dicha investidura. Sin embargo, en el paradójico momento de su triunfo tal poder se desplaza al capital financiero en su articulación propiamente política que conocemos bajo el nombre de el neoliberalismo.
El pueblo quedó “negado” y, con ello, resulta muy problemática la tesis de que la Constitución de 1980 quedó “legitimada” por el respeto que Pinochet y las FFAA dieron al plebiscito, puesto que el verdadero poder que desplaza al pueblo es el capital financiero bajo cuya luz se perpetúa la Constitución. Digamos que la tesis de Cristi es la causa de la tesis de Atria: el pueblo quedó “negado” porque la Constitución fue legitimada por el capital como nuevo poder constituyente. De haber sido la Junta Militar a quien Guzmán invistió de tal poder durante la dictadura, para durante los años 80, el poder constituyente terminó identificado en la nueva racionalidad política ofrecida por el capital financiero, en el cual, se anuda una democracia cupular que, entre gobierno y oposición, entre poder civil y militar, pone en funcionamiento la nueva técnica de gobernanza (la transición) y el pueblo se ve invisibilizado por la irrupción de la “gente”. A esta luz, podemos ver cómo el neoliberalismo es una forma de estatismo precisamente por esta razón: es la racionalidad política que, apropiándose del Estado lo modifica a su imagen y semejanza o, dicho de otra manera: el neoliberalismo es la técnica gubernamental capaz de producir un nuevo léxico político.
Desde esta perspectiva, el debate constitucional tendría que partir asumiendo que nuestro presente se parece a la facticidad escenificada en la película NO de Pablo Larraín en la que las narrativas modernas han quedado desplazadas pues, tal como ha apuntado Miguel Valderrama en Prefacio a la postdictadura, la “futuridad” característica de las filosofías de la historias modernas ha terminado. Se trata de que, en la escena neoliberal, el llamado “mercado” (ni el Estado ni el pueblo como dos entidades superpuestas del antiguo régimen de producción) asume una dinámica política, constituyendo nuevas formas de legalidad.
Con ello, todo horizonte es suturado, todo mundo es implosionado, quedando tan sólo la infinita autovaloración del capital que encuentra en el neoliberalismo su forma propiamente política, esto es, el modo de instaurar nuevas formas de legalidad premunidas de un discurso enteramente económico. La economía se convierte en el paradigma de la política y, a su vez, la política en el juego mismo de la economía. Tal inmanencia, hace imposible la clásica distinción tópica que ensayó la tradición marxista entre “infraestructura” y “superestructura” pues la primera es ya la segunda y vice-versa.
Así, lo que para Cristi aparece bajo el fetiche de la “legitimidad” de la Constitución, en rigor, fue el éxito de la transición como nueva técnica gubernamental, lo que para Atria es la “negación” o “neutralización” del pueblo, en realidad fue expresión de su entera “economización” considerada como el poder productivo (y no simplemente “negativo”, como piensa Atria) por la cual toda la vida social y política terminó codificada en base al paradigma neoliberal. Así, tanto Cristi como Atria no llevan su análisis a las formas concretas por las que el otrora “pueblo” concebido como un sujeto estatal-nacional, ha terminado implosionado en la forma población (la “gente”, el no-sujeto de la campaña de Aylwin de 1990 y de Lavín en 1999).
Ha ganado el NO. Pero el NO de Pablo Larraín en el que será el mercado el verdadero poder constituyente, esto es, la fuente “fáctica” de toda legalidad, el dispositivo que cambia los términos desplazando el problema de la legitimidad por el del éxito, según entrevió Foucault cuando subrayó al neoliberalismo no simplemente como una teoría económica o una gran ideología, sino como un nuevo y preciso régimen de verdad. En él, las instituciones republicanas experimentan una mutación que no consiste simplemente en operar a favor de los intereses el capital (vieja forma ya advertida por Marx), sino sobre todo, en instituir un discurso o, como decía Foucault, en instaurar un nuevo régimen de verdad: el Estado y todas las agencias sociales (incluidos los individuos) comienzan a desenvolverse en la forma empresa (los individuos se convierten “en-presas”, ironizaba Guadalupe Santa Cruz).
El Estado comienza a hablar el léxico de la economía, convirtiendo a ésta en su dispositivo legitimante. Por eso, más allá de la tesis de Atria y Cristi, sostenemos que no habría ni “negación” del pueblo (Atria), sino “economización” y no habría sido el “pueblo” el que se habría visto ratificado después del acto plebiscitario de fines de los 80 (Cristi), sino tan sólo, la “mala infinitud” del capital financiero en su devenir conciencia política: el neoliberalismo.
Sería esta operación del dispositivo neoliberal lo que implica desplegar formas variables de excepcionalidad (desde la declaración del Ejecutivo por “ajustes” y apelación al “sacrificio”, hasta la implementación de diferentes estados de sitio promovidos por leyes especiales y sus múltiples dispositivos de seguridad) como una cotidiana política del terror que, a la vez que consolida el poder de una oligarquía minoritaria, bloquea, precariza, desmantela –sin poder realizarlo del todo- los posibles circuitos de la transformación.

