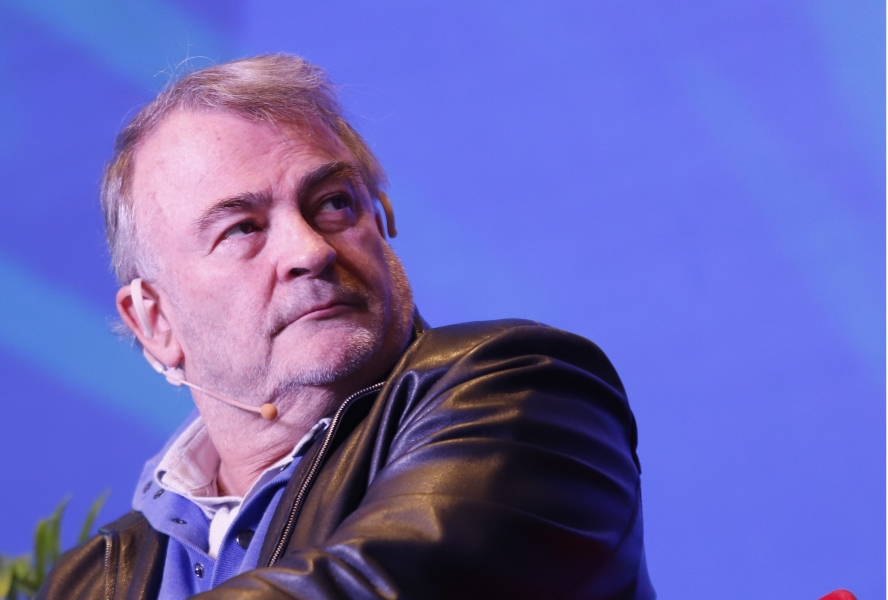| José Agustín Clorozo
| José Agustín Clorozo
La extensión de la pandemia en el tiempo nos ha acostumbrado a ver la muerte más como un parámetro que como una tragedia. Antes el fallecimiento de un centenar de personas por un desastre natural podía conmover a medio mundo; hoy las cifras de miles de muertos son como la fluctuación de las acciones en la Bolsa: el progreso o decaimiento de la crisis está determinado por la subida o bajada de contagiados y fallecidos.
Según un amigo, cuando nace tu primer hijo, dejas de ser hijo y te conviertes, automática y emocionalmente, en padre. Aunque esto puede parecer obvio, justamente me hizo sentido cuando nació mi hijo Antoine. Sientes tan fuerte la necesidad de cuidarlo y protegerlo que casi todo empieza a girar en torno suyo. No importa cuáles sean tus ambiciones o tus proyectos de vida, tu hijo pasa a ser el centro de tu atención por un hecho ineludible: te necesita. Por supuesto, hay padres cuyo único rol en la vida ha sido darte y arruinarte la existencia, pero si quieres ser ese papá soñado que tuviste o que te hizo falta toda tu infancia, tu hijo estará primero en tu lista de prioridades. Sólo cuando tu padre muere, vuelves a sentirte como ese niño desesperado de protección, para luego volverte, automática y emocionalmente, en tu propio padre. Envejeces de golpe y sientes como nunca tu propia fragilidad. La fragilidad de tu cuerpo, de tu salud, de tu vida.
Mi papá murió en junio de 2019. Tenía una enfermedad degenerativa y se encontraba muy deteriorado desde hacía por lo menos dieciocho meses. Fue el ser humano más dulce que he conocido. Tenía una risa amplia y franca, era un bonachón amigo de sus amigos y tenía una generosidad a prueba de balas. Pero era el peor enfermo del mundo. Al principio se la pasaba ocultando o disfrazando sus dolencias para no mostrar debilidad y luego hablaba mal de casi todos los doctores que lo atendían. Estaba convencido de que era una negligencia inaceptable que sus médicos no encontraran una cura a su sufrimiento. Pero la realidad era más cruel: la enfermedad era demasiado poderosa y la ciencia demasiado indefensa para superarla. Así que a mi viejo se le acabaron las fuerzas para alegar y se resignó a aceptar sus limitaciones humanas, enojado, triste y amargado la mayor parte del tiempo. Ya lo dije: era el peor enfermo del mundo.
Desde que empezó la pandemia, mi mamá me lo ha dicho más de una vez: qué bueno que tu padre murió antes de todo esto. Y es que la vida, la enfermedad y la muerte bajo estas circunstancias está sobrecargada de desolación. Cuando murió mi viejo, yo estaba viviendo en Sevilla y, pese a que partí desde allá horas después de haberme enterado, literalmente me bajé del avión y me fui directo al cementerio. Esa frenética urgencia mezclada con profunda tristeza me dejó choqueado por varios meses. Ahora esa premura hubiera sido prácticamente imposible. Por la anulación de vuelos, por el cierre de fronteras, por la obligatoriedad de una cuarentena preventiva, por tener un PCR negativo 72 horas antes de llegar, por todas esas medidas urgentes, cambiantes y contradictorias que todos los gobiernos hacen y deshacen. Lo más probable es que hubiera visto el entierro de mi papá por zoom. Y ni hablar de mi familia en Chile, lidiando con una enfermedad que tenía a mi viejo postrado y sin autonomía alguna, sufriendo infinitamente más por múltiples limitaciones de movimiento y el pánico siempre posible de contagiarlo, con el único alivio que se contaban con los medios para permitirle una atención, un cuidado y una muerte dignas.
La extensión de la pandemia en el tiempo nos ha acostumbrado a ver la muerte más como un parámetro que como una tragedia. Antes el fallecimiento de un centenar de personas por un desastre natural podía conmover a medio mundo; hoy las cifras de miles de muertos son como la fluctuación de las acciones en la Bolsa: el progreso o decaimiento de la crisis está determinado por la subida o bajada de contagiados y fallecidos. En el verano francés, recuerdo mi «satisfacción» al ver que morían de Covid «apenas» 15 personas diarias. Puede que haya pecado de indiferente, pero ahora en Francia mueren en promedio 300 personas al día, así que mi complacencia tenía algo de sentido.
Durante el primer confinamiento en París, estuve obsesionado con las cifras. Veía sagradamente a las 18 horas en punto en televisión a Jérome Salomon, el director general de la Salud (algo así como el subsecretario de Salud en Chile), entregar los datos de contagiados y muertos del país. Luego, cuando esa cuenta pública dejó de transmitirse en directo y se reemplazó por un comunicado de prensa, seguía revisando diariamente el sitio web de la salud pública francesa para enterarme de la evolución cuantitativa. Muchas veces las cifras me confundían, pero sobre todo no lograba descifrar por qué las muertes en los EHPAD (los hogares de ancianos) aparecían separadas de las muertes en los hospitales. En algunos canales de televisión sucedía algo peor: informaban las cifras de muertos de los hospitales como si fuera la cantidad total, sin explicitar que no incluían los decesos en los EHPAD, que, por cierto, siempre eran superiores en número a los fallecidos del registro hospitalario. La explicación inexplicable me la di yo mismo: querían que el número fuera menos alarmante y no encontraron una mejor solución que diferenciarlos. Así como en Chile resolvieron contar a los muertos como «recuperados», en Francia había muertos de primera y segunda clase.
La muerte y la vejez están íntimamente relacionadas con el Covid. Ya se sabe que un anciano contagiado tiene menos probabilidades de vivir que un joven infectado. Por lo tanto, se da la paradoja que los jóvenes deben sacrificar su juventud para que sobrevivan los viejos. Como se ha visto en múltiples lugares del mundo, ese sacrificio juvenil está lejos de cumplirse a rajatabla. Por eso me extrañó que la fiesta adolescente en Cachagua, que tanto escándalo produjo a inicios del verano, se juzgara mucho más por la condición socioeconómica de los fiesteros que por el grupo etario al que pertenecían. Para decirlo claramente: los privilegios de clase les permitieron seguir celebrando después de recibir un parte de Carabineros (cuyo coste, seguramente, podrían haber reunido esa misma noche juntando las chauchas), pero fue la inconsciencia brutal de su edad la que los llevó a arriesgar la salud de sus padres, madres, abuelos, abuelas, etc., todos, por cierto, miembros de ese mismo círculo social. Y, desde luego, exponer la salud de ellos y de ellas mismas. Porque se tiende a olvidar que ser joven disminuye los riesgos de sobrevivir a la enfermedad, pero no te hace invulnerable.
Cuando Emmanuel Macron se enfermó de coronavirus, especulé con la idea de que muriera. Es decir, pensé qué pasaría si una celebridad joven, un político joven, un Presidente joven, el joven más importante de un país, rodeado de los mejores médicos y especialistas de esa nación y quizás del mundo entero, muriera producto de esta enfermedad. Simbólicamente sería una prueba irrefutable de que el Covid no es un virus que enferma a los jóvenes y mata a los viejos, y provocaría un impacto mucho mayor en la conducta general que ver el desfile de antiguas celebridades que desaparecen cada semana.
Hace un poco más de un mes mi sobrino Dany estuvo al borde de la muerte. Sufrió un colapso total de su cuerpo al punto que mi hermana pasó el infierno de despedirse de su hijo de apenas 20 años que tuvo cuatro infartos en menos de 12 horas. Dany es un chico grande, fuerte, tranquilo, amistoso, no fuma, no bebe alcohol y, aunque ha tenido algunas enfermedades en el transcurso de su vida, era una persona completamente sana hasta ahora. Este mes sobrevivió gracias a un coma inducido y a un montón de máquinas que cumplían todas y cada una de sus funciones orgánicas, incluido, por supuesto, un respirador artificial. Hoy está en franca recuperación, despierto, reconectándose con el mundo, con dolor, pero poniéndole mucho esfuerzo y disciplina porque lo que se viene no va a ser fácil. Literalmente tendrá que aprender a comer, hablar, escribir y caminar de nuevo. No fue el Covid el que lo atacó sino una enfermedad completamente desconocida sobre la que sus médicos siguen intentando encontrarle un nombre y una explicación. Ha sido un golpe duro para nuestra familia y nos dejó meditando –otra vez– sobre nuestra propia fragilidad. Ya sabemos que detrás de las cifras siempre hay una familia sufriendo. Pero cuando te toca, cuando te roza, entiendes el peso de esa tragedia. Sientes que todo este largo stand by, este largo paréntesis que comenzó en el nefasto 2020, con todos los errores, estupideces, aprovechamientos e incongruencias que se han cometido, sólo tienen verdadero sentido si han servido para protegernos. Lo más alarmante no son las horas, días, semanas y meses perdidos sino las vidas perdidas. El tiempo siempre perdurará. Por eso, nos guste o no, esta es una época para sobrevivir, es un tiempo para sobrevivientes. Sobrevivientes como el Dany que le ganó a la muerte no una sino cuatro veces.
Crítico de cine y guionista radicado en Francia.