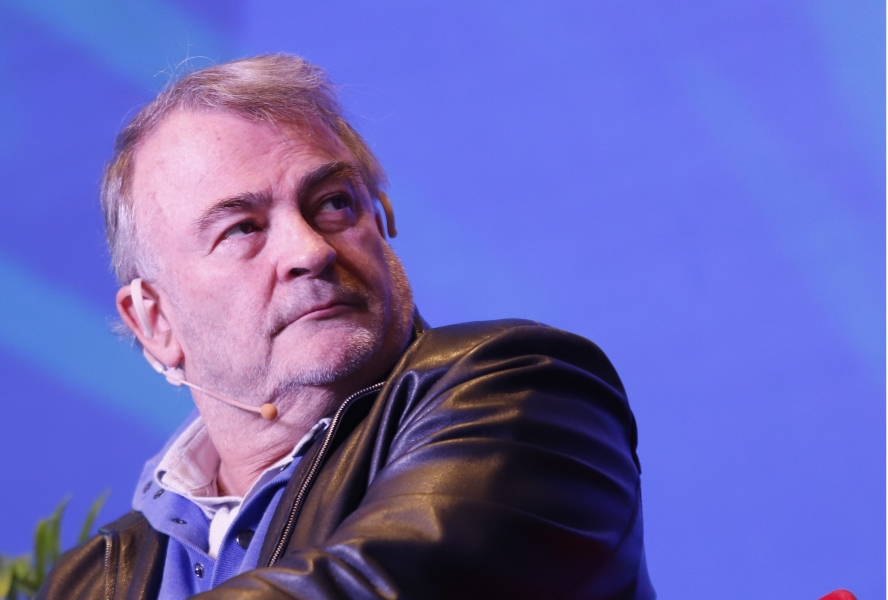Imagen referencial – profesores | AGENCIAUNO
Imagen referencial – profesores | AGENCIAUNO
Quizá, sólo propiciando un espacio de exploración o experimentación atento y a la vez distante del mundo, en donde nos demos el trabajo de atender el mundo de otra forma, poniendo entre paréntesis nuestros intereses más particulares, y situando el oficio como eje articulador, es que esta formación de la atención puede llegar a constituir para nuestros estudiantes verdaderamente un campo fecundo para el cultivo de nuevos comienzos, de nuevos inicios, de nuevos líneas y nudos sobre los que tejer mundos más amables. Para esto, para enseñar con la mirada, con el dedo, con el abrazo que moviliza y conmueve, el maestro es indispensable. Valga este pequeño homenaje a Pepe como signo de ello.
Me ha llamado mucho la atención una de las ideas centrales que propone el filósofo de la educación Gert Biesta para comprender el sentido o tarea de la educación en los tiempos que corren: en sus propias palabras, se trata de ensayar maneras de «despertar el deseo de querer existir en el mundo de una manera adulta». ¿Se trata esto de una nueva forma de «adultocentrismo»? A decir verdad, no lo creo.
Es más, pienso ahora, con más perspectiva, que es justamente de eso de lo que se trata, al menos en parte, aquello que llamamos educación. Y que es justamente lo que me ha legado Pepe -de quién me siento hasta ahora un aprendiz-, no tanto como respuesta definitiva a la pregunta de qué significa vivir de modo adulto, sino, más bien, justamente como pregunta, como cuestión inagotable que nos invita –y también exige– una determinada manera de atender a lo que pasa en el mundo, a lo que les pasa a los otros, a lo que nos pasa a nosotros mismos.
Desear «vivir de forma adulta» no sería así un cierto un estadio biológico ni una evolución psicológica que determinaría las etapas «normales» en el crecimiento y madurez de los seres humanos. Hay niños y niñas mucho más adultas que el sin fin de «adultos» guiados por sus caprichos o pulsiones más inmediatas, y que ostentan –peligrosamente– posiciones de poder que nos afectan a todos.
Desear vivir de modo adulto (cosa que logramos de modo siempre intermitente) se relaciona, creo, con una cierta responsabilidad con el mundo que tenemos que seguir ejerciendo, cultivando, ejercitando, sobre la base de que, en principio, no sabemos –y nunca sabremos del todo– qué es la vida y cómo es la buena manera de vivirla. Es por esto que, insisto, desear vivir de modo adulto, primero, nunca se logra totalmente, sino que es más bien una tarea siempre inacabada. Y, segundo, no quiere decir una cierta evolución sino, como dice el mismo Biesta, tiene que ver con una posibilidad existencial, un modo de tramarnos y abrazarnos con y al mundo, a los otros y a nosotros mismos.
Pienso que esto de cultivar un modo de vida «adulto» (esa mayoría de edad de la que hablaba Kant y que está en el nervio de su mirada de la educación como proceso de emancipación y de ilustración) tiene que ver con, al menos, dos cosas en las que insiste mucho Pepe. Una, «saber hacer que las cosas pasen»; la otra «el liderazgo no es otra cosa que tener iniciativa».
No estoy seguro de que la manera como comprendo estas sentencias sea exactamente el sentido que les da Pepe. Pero, quizá, justamente la educación se trata de eso: de la capacidad que tenemos de «interiorizar» o, con Nietzsche, de digerir o incorporar aquellas palabras, gestos o trazos del mundo que una maestra o un maestro comparten con nosotros y que, al rumiarlas y dedicarles nuestra atención, al tiempo que las adoptamos nos vamos a transformarnos y singularizamos a nosotros mismos.
Es decir, nos vamos formando en nuestra singularidad tejiéndonos en trazos o palabras tejidas también por otros. La importancia insustituible de la maestra y del maestro quizá radica en este gesto tan sencillo y a la vez tan extraordinario: cuando nos ofrece aquel trozo del mundo tejido de voces, de cuerpos, de recuerdos y esperanzas, que para él es significativo y que considera que es sumamente valioso que le prestemos especial atención y dedicación.
Así, podría decir que, junto a Pepe, he aprendido que este «saber hacer que las cosas pasen» implica el ejercicio de una cierta disposición al mundo, a aprender a «llevar la vida» de un modo atento y cuidadoso, a atender a las conversaciones que tengo y el modo cómo las tengo, las promesas y pedidos que hago, es decir: he aprendido a distinguir cómo la red de conversaciones en la que inscribimos nuestras vidas constituye también redes de coordinación y compromiso.
Por ello, que el liderazgo implique sobre todo iniciativa, significa apelar a que vivimos no sólo orientados hacia la muerte, como diría Heidegger, sino también que somos inicio, comienzo, articuladores de nuevas posibilidades de ser y estar en el mundo. Iniciar, mover, saber hacer que las cosas pasen: creo que todo esto implica un modo de ser adulto pues centra nuestra relación con los otros y el mundo en nuestra responsabilidad indelegable, en nuestra apertura a responder y «hacerse cargo», lo que implica, a su vez, un trabajo sobre aquellos impulsos más inmediatos que nos vuelcan al mundo buscando en él placeres o recompensas inmediatas y a corto plazo en las que somos nosotros el centro de todo.
Ensayar modos de ser adulto entonces implica aprender a relacionarse con el mundo y con los otros asumiendo que no somos el centro de nada. ¿No es esto la responsabilidad, esta disposición en la que hacemos un trabajo de descentramiento y exposición a lo otro para acogerlo ofreciéndole o dándole una respuesta? Por eso, en los términos de Pepe, desear vivir de modo adulto sería un trabajo con nuestras propias pulsiones, intereses e inclinaciones, una cuestión que atañe, por lo mismo, a la relación existente entre lo que deseamos y el cuidado y atención al mundo, resistiendo de esta forma a ese «oportunismo» tan típico de nuestros días que ancla la vida en la búsqueda ansiosa de beneficios personales e individuales.
La iniciativa y este saber hacer que las cosas pasen implican entonces un ejercicio con uno mismo, una técnica de sí-mismo, a través de la que nos vamos haciendo cargo de nuestras vidas, aprendiendo a «llevar la vida» -como señala hermosamente Tim Ingold– con responsabilidad. Pienso que este es un espacio notable de enseñanza y, literalmente, de formación que la Escuela cultiva de modo privilegiado a través de ejercicios de «atención dedicada».
Es decir, en la Escuela en la que se relacionan estudiantes y maestros entorno a los contenidos del mundo, se cultivan formas de atención que van más allá o más acá de todo beneficio inmediato, atención a cosas que nos son compartidas en la medida en que en ellas despunta la vida florece por mor de sí misma. Se da así un cierto proceso de descentramiento o, si se prefiere, de desposesión, en la que una palabra, una mirada, trozo del mundo nos puede (o no) abrir hacia lo imprevisible, diversificando las texturas de la existencia.
Ahora bien, ¿significa este «saber hacer que las cosas pasen», un cierto un voluntarismo ciego? ¿Podemos comprender esta sentencia como si apelara a una suerte de metodología «neutra» al servicio de cualquier fin? Cada uno puede sacar millones de ejemplos de personas expertas en «hacer que las cosas pasen» y que han ocasionado los peores crímenes de la humanidad.
Por eso, pienso que es importante no confundir aquello que esta sentencia nos muestra con la ideología de la optimización y de la eficacia que inunda nuestro sentido común. Saber-hacer que las cosas pasen es, como la misma frase lo indica, dar un lugar para que ellas crezcan, para que la diversidad del mundo florezca hacia lugares y tiempos incalculables e imprevisibles.
Se trata de poner el cuerpo, la palabra, el rostro a descubierto para que justamente lo otro nos conmueva y tiemble en su aparecer inaudito. El maestro nos enseña aquello que para él es valioso y significativo, para que le prestemos atención y atendamos afectivamente su aparecer y devenir en el mundo. La frase nos habla de la diversidad de los mundos, no de un voluntarismo ególatra que quiere a toda costa imprimir sus arbitrariedades en la piel de las cosas.
Por esto, pienso que este «saber-hacer que las cosas pasen», podemos vincularlo directamente a ejercicios de autonomía, es decir, ejercicios que nos permiten llegar a relacionarnos con el mundo de modo adulto: con cierta mayoría de edad diría Kant, que permite emanciparse de ciertas ataduras, temores y flojeras (como diría ahora Nietzsche) que nos mantienen inmovilizados, presas de una fastidiosa inercia.
No es que aprendiendo a hacer que las cosas pasen vayamos a ser más felices y dichosos, menos se trata de esa dañina frase «querer es poder». Se trata, más bien, de una cierta disposición a relacionarse de otro modo con lo (nos) pasa, de un modo más -digamos- atento. Sería así un ejercicio de vida, en tanto práctica exploratoria de dar con maneras atentas de vincularnos con y en el mundo, con los otros y con nosotros mismos, atentos a las cosas que nos importan de a de veras.
Ser más atentos con el mundo, con nosotros mismos y con los otros implica, a lo menos, dos cosas: la primera, una cierta concentración de nuestra existencia en algo o alguien, un estar verdaderamente presente dejando que el mundo y que los otros, también estén verdaderamente presentes. La segunda, implica una relación o vinculo cordial, amable e incluso compasivo.
Si «sabemos hacer que las cosas pasen» de alguna manera podemos saber cómo es que las cosas que nos proponemos hacer pasan o no pasan, lo que también nos ofrece una mirada de los límites de nuestras capacidades y, sobre todo, las de los otros. Saber hacer que las cosas pasen implica, por tanto, saber que no todo puede pasar, es decir: existir de modo adulto implica entonces asumir nuestra finitud, la finitud de nosotros y la finitud de nuestro mundo, saber de nuestros límites y los de los otros, lo que nos ofrece una posibilidad de resistir al resentimiento, es decir, tomarse las cosas con la justa medida, como se suele decir.
Entonces, se puede entender que saber hacer que las cosas pasen implica en el fondo la «formación de la atención». Vivir de forma adulta sería una modalidad existencial que nos lleva a relacionarnos con el mundo de forma atenta, responsable responsiva, diría Wandenfels. Si esto es cierto, hoy quizá estamos asistiendo a una regresión peligrosa a un modo de vida infantil, un modo de vida desatento con los otros y con el mundo, irresponsable y que sólo busca dar curso a los impulsos más inmediatos. Pero esto es harina de otro costal. O quizá no. Pues, si pensamos que la Escuela desde una perspectiva pedagógica forma nuestra atención, la Escuela y los maestros y las maestras son más necesarios que nunca para preservar la salud democrática hoy amenazada por una multitud de flancos abiertos por el vacío sobre el que gira nuestra sociedad de consumo.
Aquí conecto con otra idea. Formar la atención, relacionarse atentamente con el mundo, con los otros y con nosotros mismos, saber hacer que las cosas pasen, la iniciativa como inicio o comienzo, como salida de la inercia, todos estos elementos se cultivan con, pero también, y, sobre todo, «en el mundo». Hacer que las cosas pasen no es necesariamente hacer que todo sea óptimo y eficiente. Si esto fuese así, Eichmann o los innumerables personajes oscuros que han administrado en nuestro país la barbarie, serían maestros de hacer que las cosas pasen de un modo eficiente y óptimo.
Formar la atención implica disponerse a atender y cuidar las conversaciones en las que participamos, los compromisos que tomamos, los propósitos que nos damos, la vida que vamos llevando junto a otros. También implica prestar atención al «pedazo de mundo» o «mundo a la mano» en el que estoy involucrado, vale decir, disponerme a dejarme tocar y conmover por aquellas cosas que me interesan e importan o incluso aquellas que escapan al círculo de mis intereses inmediatos. Formar la atención, al menos desde un punto de vista pedagógico, implica entonces cultivar una manera de ser que nos dispone a enlazarnos de un modo atento, cuidadoso y comprometido a un pedazo del mundo que guarda la potencia de conmovernos.
Si esto es así, la iniciativa y el hacer que las cosas pasen no pueden comprenderse si no es a partir de un acontecimiento previo: formar la atención, estar atentos, implica cultivar una forma de sensibilidad en la que exponemos nuestra piel a ser tocados y abrazados por lo que el mundo y los otros tienen que enseñarnos, mostrarnos, descubrirnos. No es un salto en el vacío para hacer cosas a tontas y locas. Un hacer adulto es un hacer siempre afectado, aguijoneado por aquello que nos conmueve y a lo que ata o enlazamos nuestras deseabilidades, es decir, nuestras maneras singulares de querer vivir.
Quizá por esta razón podríamos pensar que los jóvenes y no tan jóvenes que van a estudiar a la Escuela en la que se enseñan oficios, disciplinas o profesiones no sólo buscan a aprender unos conocimientos, habilidades y competencias que les va a permitir ganarse de mejor manera la vida. Este es un elemento importante, fundamental, pero quizá no es el único. No sólo se va a la Escuela a aprender un oficio como medio para otra cosa sino también «aprender a vivir en un oficio».
En otras palabras, no sólo a aprender a vivir de un oficio, sino también aprender a vivir en él oficio, aprender enredándose en esa trama de prácticas, de tradiciones, de conversaciones, de sensibilidades, de modos de ver, de sentir, de tocar, que constituyen un oficio en tanto este es siempre un saber qué y cómo hacer, un saber qué y cómo pensar, un saber qué y cómo vivir.
Al atravesar ese umbral, como lo llama Josep Maria Esquirol, que da inicio a la Escuela, la manera como nos relacionamos con el mundo propio de nuestra vida familiar o con el mundo más utilitario de nuestro día a día, se pone entre paréntesis, para dejarnos enseñar por ese pedazo del mundo que la maestra o el maestro nos indican con dedicación, en el que queremos o esperamos (no sabemos bien por qué) inscribir nuestras trayectorias vitales.
Se trata de disponernos a prestar atención a las cosas, relaciones y dinámicas del mundo de un modo diferente (ni mejor ni peor) al modo familiar y al modo productivo. Cultivar este modo adulto de estar en el mundo implicaría tejer un modo de relación con un pedazo del mundo en el que, al mismo tiempo que se nos enseña a cómo corresponderle de buena manera, también lo hace guardando cuidadosamente una distancia singular para que exploraremos otros modos de hacer, otros modos de habitar los contenidos del mundo.
La Escuela puede ser así un espacio de formación de la atención a ese pedazo de mundo que articulan los oficios, un modo de atención que da juego para profanar los usos del mundo que se le dan transparentemente en la familia o en el trabajo, profanación que puede permitir reorientar muchos usos y dinámicas impresas ya en las tecnologías o las inercias culturales.
Quizá, sólo propiciando un espacio de exploración o experimentación atento y a la vez distante del mundo, en donde nos demos el trabajo de atender el mundo de otra forma, poniendo entre paréntesis nuestros intereses más particulares, y situando el oficio como eje articulador, es que esta formación de la atención puede llegar a constituir para nuestros estudiantes verdaderamente un campo fecundo para el cultivo de nuevos comienzos, de nuevos inicios, de nuevos líneas y nudos sobre los que tejer mundos más amables.
Para esto, para enseñar con la mirada, con el dedo, con el abrazo que moviliza y conmueve, el maestro es indispensable. Valga este pequeño homenaje a Pepe como signo de ello.
Investigador postdoctoral en Filosofía y Educación, Universidad de Barcelona